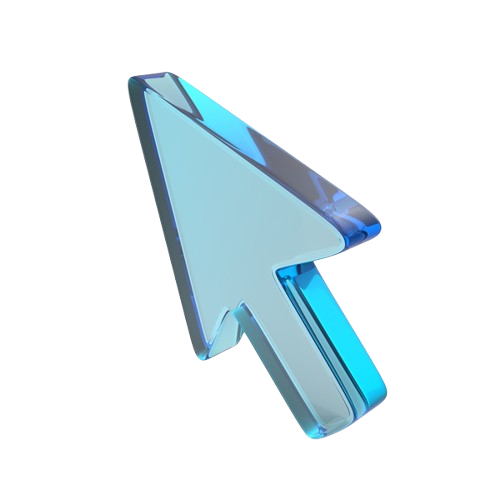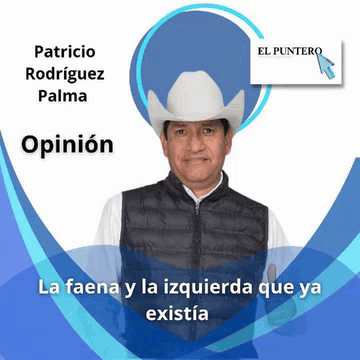Por: Patricio Rodriguez Palma
En México, y de manera particularmente nítida en Chihuahua, la izquierda no llegó en libros importados ni en panfletos universitarios. Existía mucho antes, caminando descalza por la sierra, sembrando en colectivo, levantando casas con manos compartidas y tomando decisiones en asambleas donde la palabra vale más que el cargo. La faena —o faina, tequio, gozona, fajina— no es solo trabajo comunitario: es una ética política viva.
Mientras la izquierda moderna suele debatirse entre congresos, siglas y disputas internas, los pueblos originarios han practicado durante siglos lo que Marx teorizó y lo que el movimiento obrero ha reclamado: la centralidad del trabajo colectivo, la primacía de la comunidad sobre el lucro individual y la idea de que la riqueza —material y simbólica— se produce socialmente. Sin conocer a Marx, Engels o Lenin, muchas comunidades indígenas encarnan, en sus usos y costumbres, una crítica radical al capitalismo.
La faena no se paga con dinero porque no se concibe como mercancía. Es trabajo socialmente necesario, organizado desde la reciprocidad y la pertenencia. Se trabaja la tierra, se abren caminos, se reparan escuelas o se construyen viviendas porque la comunidad lo necesita. No hay patrón ni salario; hay obligación moral y orgullo colectivo. ¿No es eso, en esencia, una negación del fetichismo de la mercancía y de la explotación del trabajo ajeno?
En Chihuahua, los pueblos rarámuri —entre otros— sostienen esta lógica comunal en condiciones de hostilidad permanente: despojo territorial, pobreza estructural, violencia y abandono estatal. Aun así, su organización social resiste. Las decisiones se toman en asambleas, las autoridades no “mandan”, sirven. Son elegidas no por campañas costosas ni por marketing político, sino por su capacidad, su arraigo, su honestidad, su senectud y su sabiduría. El cargo no es un privilegio: es un encargo.
Y ahí aparece una diferencia fundamental con el orden neoliberal. En las comunidades indígenas, quien cumple su encargo vuelve a la vida común con respeto ganado. Su nombre permanece limpio porque su poder fue limitado, vigilado por la asamblea y ejercido para el bien colectivo. En el neoliberalismo, en cambio, las autoridades suelen emerger de estructuras opacas, financiadas por intereses privados, y al dejar el cargo no regresan al pueblo: huyen del juicio social. Entonces aparecen los escándalos, la corrupción, la podredumbre. Dejan una estela de saqueo y cinismo.
La lucha obrera y proletaria, tantas veces narrada desde fábricas y sindicatos urbanos, tiene en los pueblos originarios un espejo incómodo y potente. Ellos muestran que otra forma de organizar el trabajo y el poder no solo es posible: ha existido y existe. Que la democracia no necesita intermediarios profesionales. Que la autoridad no debe enriquecerse. Que la comunidad puede estar por encima del mercado.
Tal vez la tarea de la izquierda contemporánea no sea “llevar conciencia” a los pueblos indígenas, sino aprender de ellos. Reconocer que en la faena, en la asamblea, en la ayuda mutua y en el respeto a la tierra hay una tradición socialista profunda, no escrita, no académica, pero radicalmente transformadora. Una izquierda que no mire a la Sierra Tarahumara —y a tantas comunidades rurales de México— no solo pierde rumbo: se olvida de sus propias raíces.
Tónachi Guachochi Chih a 18 de Enero del 2026