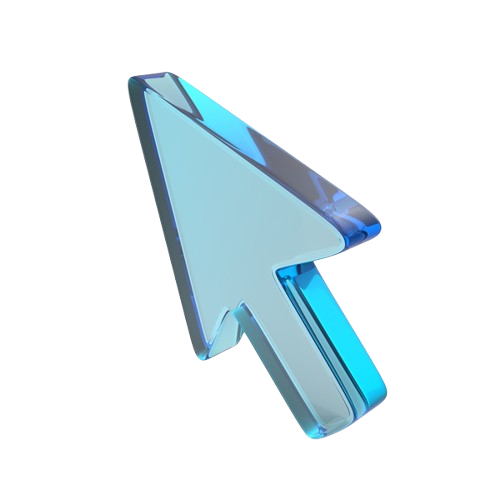Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann
La situación que se perfila en Venezuela no puede entenderse como un hecho aislado ni como una reacción espontánea ante supuestos actos terroristas atribuibles al gobierno de Nicolás Maduro. Más bien, se inserta en una lógica histórica reiterada en la política exterior de Estados Unidos, donde la construcción de narrativas morales —defensa de la democracia, lucha contra el terrorismo, protección humanitaria o combate al narcotráfico— ha servido sistemáticamente como antesala para la intervención militar, la presión económica o el cambio de régimen en países estratégicamente relevantes. En el caso venezolano, el elemento central no es ideológico ni ético, sino material: el control de una de las mayores reservas de petróleo del planeta en un contexto de reconfiguración del orden internacional.
A lo largo de las últimas décadas, la historia reciente ha mostrado cómo los argumentos oficiales utilizados por Washington suelen desmoronarse con el paso del tiempo, una vez alcanzados los objetivos geopolíticos inmediatos (Irak, Libia, Sudán, Afganistán, Somalia, Palestina, Irán, Etc.). Las acusaciones que justificaron invasiones, bombardeos o sanciones rara vez resistieron verificaciones independientes posteriores, mientras que las consecuencias para los países intervenidos fueron devastadoras: colapso institucional, fragmentación social, violencia crónica y pérdida de soberanía. Este patrón no responde a errores aislados de cálculo, sino a una doctrina de poder que concibe la intervención como herramienta legítima para asegurar recursos estratégicos, rutas comerciales o zonas de influencia.
En este marco, Venezuela aparece como un objetivo particularmente sensible. La narrativa de una “crisis humanitaria causada por una dictadura” ha sido amplificada de forma selectiva para legitimar sanciones, bloqueos financieros y la posibilidad de una escalada mayor. Sin embargo, dichas sanciones no han buscado aliviar el sufrimiento de la población, sino debilitar al Estado venezolano hasta hacerlo vulnerable a presiones externas. El eventual señalamiento del gobierno como actor terrorista funcionaría como un paso adicional en esa escalera de legitimación, abriendo la puerta a acciones más agresivas bajo el amparo del derecho internacional reinterpretado por la potencia dominante, la cual ha anunciado ya que gobernará hasta que se de una “transición pacífica”.
Este endurecimiento debe leerse también a la luz del declive relativo de la hegemonía estadounidense. El crecimiento económico, tecnológico y militar de China, así como la consolidación de alianzas alternativas en Eurasia, África y América Latina, ha erosionado la capacidad de Estados Unidos para imponer unilateralmente su voluntad. Ante esta pérdida de centralidad, la reacción no ha sido la cooperación, sino el cierre de filas, el proteccionismo económico y una renovada disposición al uso de la fuerza. En ese contexto, los países más débiles o aislados se convierten en presas accesibles, útiles para prolongar una supremacía que ya no se sostiene por consenso global.
Más allá de simpatías o rechazos hacia el gobierno venezolano, el principio de autodeterminación resulta fundamental. La naturaleza del régimen político, sus errores, abusos o aciertos, compete exclusivamente al pueblo venezolano. La intervención militar extranjera, aun cuando se disfrace de causa justa, termina anulando la capacidad de las sociedades para resolver sus propios conflictos y suele generar daños irreversibles. La experiencia histórica demuestra que los pueblos rara vez salen fortalecidos tras la “liberación” impuesta desde el exterior.
En este escenario, el papel del pueblo venezolano adquiere una relevancia central. Su respuesta, su capacidad de organización y su lectura crítica del contexto internacional serán determinantes para definir el rumbo del país. La historia no invita a confiar ciegamente en las buenas intenciones de una potencia que ha demostrado actuar conforme a intereses estratégicos antes que a principios universales. Mirar el pasado con atención no es un ejercicio ideológico, sino un acto de prudencia política, especialmente para sociedades que, como las de América Latina, han sido reiteradamente escenario de disputas ajenas pagadas con recursos propios y vidas locales.
¿Usted que piensa al respecto?