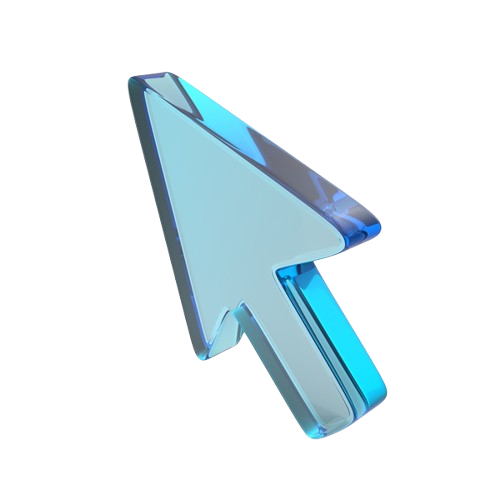Por: Patricio Rodríguez Palma
La reciente votación del Paquete Económico 2026 en el Congreso de Chihuahua no solo exhibió fracturas internas en la bancada de Morena; también dejó al descubierto una herida más profunda de la vida pública del país: la fragilidad de la representación política, particularmente cuando se trata de pueblos indígenas históricamente marginados de la toma de decisiones.
La aprobación del decreto de Fortalecimiento Financiero del Gobierno del Estado —que abrió la puerta a un endeudamiento de largo plazo por 3 mil millones de pesos— fue posible gracias a un hecho aparentemente técnico, pero políticamente decisivo: la ausencia momentánea de diputad@s clave en el Pleno. Entre ellas, Edith Palma, representante que proviene de un municipio con mayoría indígena. Su inasistencia, junto con la de otras legisladoras, redujo el quórum efectivo y permitió que se alcanzara la mayoría calificada con menos votos de los que normalmente se requerirían.
Aquí es donde el debate trasciende la aritmética parlamentaria y se vuelve profundamente político y social. Cuando una diputada que representa a comunidades indígenas no está presente en una decisión de esta magnitud, no solo se ausenta una persona: se silencia, aunque sea por minutos, la voz de pueblos que rara vez logran llegar a esos espacios. La reacción inmediata fue el señalamiento, el extrañamiento partidista, el linchamiento mediático y la judicialización interna del conflicto. Lo que quedó en segundo plano fue una discusión de fondo sobre la responsabilidad colectiva de garantizar que esas voces, tan escasas en los congresos, no sean las primeras en quedar atrapadas entre disputas facciosas.
La política mexicana ha presumido avances en inclusión, paridad y representación, pero los pueblos indígenas siguen siendo convidados de piedra en las decisiones estratégicas del país. Llegar a una curul no significa, automáticamente, contar con condiciones reales para incidir. Las presiones partidistas, la disciplina de bancada, las “líneas” dictadas desde dirigencias nacionales y los conflictos internos terminan por ahogar agendas locales que deberían ser prioritarias: infraestructura básica, servicios de salud, educación y desarrollo comunitario en regiones históricamente olvidadas.
El caso de Chihuahua es ilustrativo. Mientras se discuten audios filtrados, denuncias por violencia política de género y procedimientos ante comisiones de honestidad, el fondo del asunto —el impacto de la deuda, la orientación del gasto y las verdaderas prioridades sociales— queda relegado. Y en ese desplazamiento del debate, las comunidades indígenas vuelven a quedar fuera del foco, como si su participación fuera prescindible o intercambiable.
No se trata de absolver responsabilidades individuales ni de negar la obligación ética de cumplir con el encargo legislativo. Se trata de reconocer que cada ausencia, cada error y cada división interna pesan más cuando quienes están en juego son los pocos representantes de sectores históricamente excluidos. La política no puede seguir funcionando como si todas las voces partieran del mismo lugar.
Al cierre de este 2025, el episodio deja una lección incómoda: la representación indígena sigue siendo frágil, vulnerable a las lógicas de poder que poco tienen que ver con las necesidades de sus comunidades. Ojalá que el 2026 traiga no solo reconciliaciones partidistas, sino una reflexión más profunda sobre cómo fortalecer una participación indígena real, constante y respetada en la vida pública del país. Que el año que comienza nos encuentre con una política más responsable, más incluyente y, sobre todo, más consciente de que la democracia se debilita cada vez que una voz necesaria queda fuera del Pleno.
“Nada de inocencia todo fue calculado al tiempo”
Tónachi Guachochi Chih a 28 de Diciembre del 2025