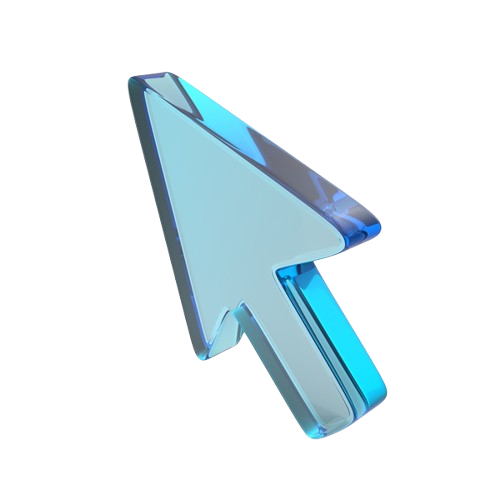Opinión por: Luis Andrés Rivera Levario
La humanidad enfrenta una encrucijada civilizatoria. La crisis climática, el agotamiento de los ecosistemas y la creciente desigualdad global son síntomas de un modelo de desarrollo basado en la extracción ilimitada de los bienes naturales. Este modelo —conocido como extractivismo— no sólo ha transformado la geografía física del planeta, sino también sus estructuras sociales, culturales y espirituales.
Durante décadas, América Latina ha sostenido su economía en la exportación de materias primas: minerales, hidrocarburos, agua, energía. Bajo la promesa del progreso y la modernización, el extractivismo se ha legitimado como vía inevitable del desarrollo. Sin embargo, los costos sociales y ambientales han sido profundos: contaminación de ríos y acuíferos, deforestación masiva, desplazamiento de comunidades y erosión de los tejidos comunitarios.
En los últimos años, el discurso de la “transición energética” se ha posicionado como alternativa ante la crisis climática. No obstante, cuando dicha transición se plantea desde la misma lógica extractivista —sustituyendo combustibles fósiles por minerales estratégicos o megaproyectos renovables—, el problema se mantiene intacto. Lo que cambia son los objetos de extracción, no la racionalidad que los produce.
Una transición energética justa exige una transformación mucho más profunda: no sólo tecnológica, sino política, cultural y ética. Significa repensar la relación entre energía, territorio y justicia social. Supone reconocer que la energía no es un recurso abstracto, sino una expresión de las relaciones de poder que organizan la vida. Por ello, la justicia energética implica redistribuir no sólo los beneficios, sino también las decisiones. ¿Quién define las políticas energéticas? ¿Desde qué territorios se produce la energía y para quién?
El paradigma extractivista concibe la naturaleza como un depósito inagotable de recursos. La transición justa, en cambio, parte de la idea de territorio como sujeto, no como objeto. Implica restaurar los vínculos ecológicos y espirituales con la tierra, fortalecer la autonomía energética local y garantizar el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios.
Superar el extractivismo no es una cuestión meramente ambiental, sino una condición de posibilidad para la democracia. Requiere cambiar las estructuras de acumulación, repensar el consumo y colocar la vida —no el capital— en el centro de la organización social.
El desafío está en construir una transición energética que no reproduzca los patrones de despojo, sino que inaugure una nueva relación entre humanidad y naturaleza. Una transición que no sea solo “verde”, sino verdaderamente justa.