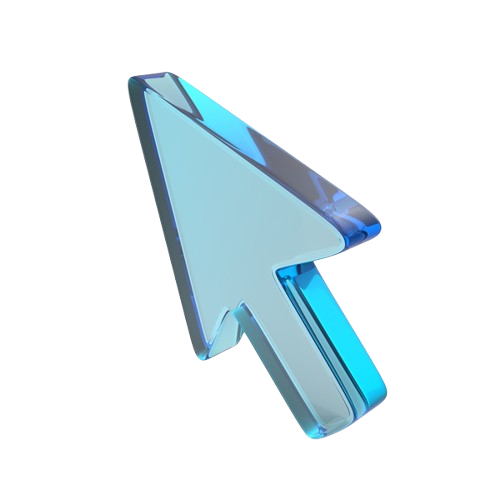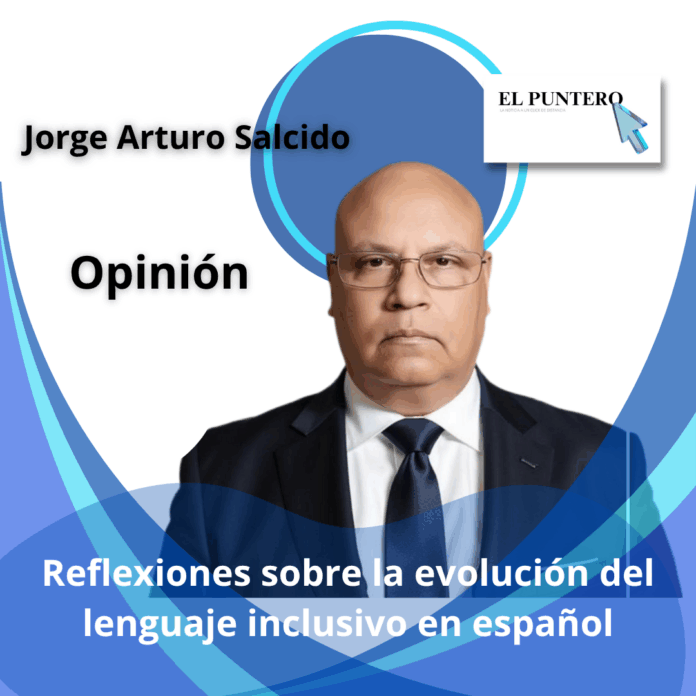Por: Jorge Arturo Salcido
Introducción: Una conversación pendiente
Hace más de un año presenté estas ideas en una revisión de los libros de texto en el departamento de educación con un grupo de colegas. El debate que surgió entonces sigue siendo relevante hoy: ¿cómo enseñamos la lengua sin fosilizarla, pero también sin perder la cohesión que permite la comunicación efectiva?
La historia del español: Un idioma en constante transformación
El español que enseñamos hoy como «correcto» sería irreconocible para un hablante medieval. La historia demuestra que el idioma ha cambiado radicalmente:
Ejemplos de evolución lingüística:
El Cantar de Mío Cid (siglo XII):
Texto original: «Mio Çid Roy Díaz por Burgos entrove»
Traducción actual: «Mi Cid Ruy Díaz por Burgos entró»
Cambios ortográficos:
La «j» moderna no existía en español antiguo (se usaba «x» o «g»)
«México» se escribía «Méjico»
La «ñ» evolucionó de escribir «nn»
Se eliminaron letras como la «ç» (cedilla)
Cambios gramaticales:
El «vos» era el trato normal, ahora es regional
«Vuestra merced» se transformó en «usted»
Desaparecieron tiempos verbales completos (como el futuro de subjuntivo: «si yo hablare»)
La paradoja fundamental:
Lo que hoy consideramos «correcto» fue en su momento una «desviación» o innovación. La propia Real Academia Española ha ido aceptando cambios que antes rechazaba: «güisqui» por whisky, innumerables anglicismos, y la eliminación de normas que parecían inamovibles.
El fenómeno del arroba: Primer experimento masivo
¿Por qué apareció el @ como marca de género inclusivo?
Contexto tecnológico (años 90-2000):
El arroba ya existía en todos los teclados por el correo electrónico
Era accesible y fácil de teclear
No requería crear nuevos caracteres
Búsqueda de neutralidad de género:
Insatisfacción con el masculino genérico («todos» para todos y todas)
Necesidad de visibilizar a las mujeres en el lenguaje
Alternativa a la duplicación constante («ciudadanos y ciudadanas»)
Ventaja visual:
El símbolo @ parecía fusionar la «a» y la «o»
«Amig@s» = amigos + amigas
Era compacto y ahorraba espacio
Influencia de Internet:
Los espacios digitales favorecían la experimentación lingüística
Foros, chats y redes sociales lo popularizaron
Su informalidad encajaba con la comunicación en línea
Sus limitaciones críticas:
Impronunciable: ¿cómo se lee «amig@s» en voz alta?
Inaccesible: los lectores de pantalla no pueden procesarlo (excluye a personas con discapacidad visual)
Binario: solo contempla masculino/femenino, no identidades no binarias
No naturalizado: nunca se integró al habla cotidiana
Estas limitaciones provocaron la búsqueda de otras alternativas: la «x» (amigxs), la «e» (amigues), o estrategias de neutralización.
¿Cuál sería la mejor opción en un proceso evolutivo real?
Criterios para una evolución lingüística exitosa:
Basándonos en cómo han triunfado otros cambios históricos en el español, cualquier innovación debe cumplir:
Pronunciabilidad – Debe poder decirse naturalmente en voz alta
Accesibilidad universal – Compatible con tecnologías de asistencia
Economía lingüística – Fácil, rápida y eficiente de usar
Adopción orgánica – Que surja del uso real, no por imposición institucional
Inclusividad genuina – Que resuelva el problema sin crear otros
Evaluación de las alternativas actuales:
Lista descriptiva con símbolos
Evaluación de las alternativas actuales:
@ (arroba)
Pronunciabilidad: ❌ No
Accesibilidad: ❌ No
Naturalidad: ❌ No
Viabilidad: Baja
x (equis)
Pronunciabilidad: ❌ Difícil
Accesibilidad: ❌ Limitada
Naturalidad: ❌ No
Viabilidad: Baja
e (neutra)
Pronunciabilidad: ✅ Sí
Accesibilidad: ✅ Sí
Naturalidad: ⚠️ Parcial
Viabilidad: Media-Alta
Desdoblamiento
Pronunciabilidad: ✅ Sí
Accesibilidad: ✅ Sí
Naturalidad: ⚠️ Redundante
Viabilidad: Media
Neutralización
Pronunciabilidad: ✅ Sí
Accesibilidad: ✅ Sí
Naturalidad: ✅ Sí
Viabilidad: Alta
Análisis detallado:
La «e» neutra (amigues, todes):
✅ Pronunciable: suena natural en español
✅ Accesible: funciona con lectores de pantalla
✅ Precedente histórico: el latín tenía género neutro; el español tiene formas invariables («estudiante», «presidente»)
⚠️ Desafío: requiere modificar la morfología de todo el sistema (artículos, adjetivos, pronombres)
⚠️ Adopción irregular: mayor uso en comunidades jóvenes urbanas, resistencia en otros contextos
La neutralización léxica (usar términos genéricos):
«La ciudadanía» en vez de «los ciudadanos»
«El personal docente» en vez de «los profesores»
«La niñez» en vez de «los niños»
✅ Ventaja: usa recursos ya existentes en el idioma
✅ Aceptación: no genera resistencia porque no «fuerza» el sistema
⚠️ Limitación: no siempre hay alternativa neutra disponible
Lo que la historia lingüística nos enseña
Los cambios exitosos nunca vienen «desde arriba»:
Ninguna academia, gobierno o institución educativa ha logrado imponer cambios lingüísticos duraderos. Los cambios reales vienen de:
Necesidad comunicativa genuina (no solo ideológica)
Uso masivo y sostenido durante generaciones
Transmisión intergeneracional (que los niños lo aprendan como natural)
Ventaja funcional clara sobre las formas existentes
Adopción por grupos demográficos influyentes (especialmente jóvenes de 15-25 años)
Escenario más probable: Un sistema mixto y pragmático
Basándome en patrones históricos, predigo que emergerá (o ya está emergiendo) un sistema heterogéneo y contextual:
En contextos formales/institucionales:
Desdoblamiento cuando sea necesario («ciudadanos y ciudadanas»)
Neutralización léxica preferida («el alumnado», «la plantilla»)
Lenguaje técnico con términos invariables
En contextos informales/cotidianos:
Cada comunidad hablante usará lo que prefiera
Variación generacional marcada
Convivencia de múltiples formas sin conflicto
Variación regional:
Diferentes soluciones en distintos países hispanohablantes
El español nunca ha sido uniforme (voseo, ustedes, vosotros)
La diversidad es parte de su riqueza, no un problema
El dilema pedagógico: ¿Qué enseñamos?
Esta es la pregunta que enfrenté con mis colegas hace un año y que sigue vigente:
La tensión real no es lingüística, es social:
¿Quién decide qué cambios son válidos?
¿Las academias que describen el uso (pero siempre con décadas de retraso)?
¿Los hablantes que innovan (pero sin consenso)?
¿Las instituciones educativas (que deben enseñar algo estable)?
¿A qué velocidad deben adoptarse los cambios?
¿Esperamos décadas a que se naturalice?
¿Promovemos activamente las innovaciones?
¿Enseñamos múltiples formas y dejamos elegir?
¿Cómo equilibrar cohesión comunicativa con inclusión social?
Un idioma necesita estabilidad para que nos entendamos
Pero también debe reflejar y servir a toda su comunidad de hablantes
¿Dónde está el punto medio?
Una propuesta pedagógica:
En lugar de prescribir una forma como «correcta», podríamos enseñar:
La norma estándar vigente (para contextos formales y profesionales)
La historia de los cambios (para entender que el idioma siempre evoluciona)
Las innovaciones actuales (para comprender el presente lingüístico)
El pensamiento crítico (para que cada persona decida conscientemente)
La flexibilidad contextual (adaptar el registro según la situación)
No se trata de «todo vale» ni de «nada cambia», sino de formar hablantes competentes, informados y conscientes de que participan en un idioma vivo.
Conclusión: La respuesta la tienen los hablantes
Después de analizar la historia, las propuestas actuales y los mecanismos reales del cambio lingüístico, mi conclusión es:
No podemos «diseñar» el futuro del español desde un aula o una academia. Solo podemos observar, documentar y acompañar.
La verdadera pregunta no es «¿cuál debería triunfar?» sino «¿cuál está triunfando en el uso real?»
Y para responderla, debemos mirar a:
Qué usan espontáneamente los adolescentes y jóvenes de 15-25 años
Si mantienen ese uso al llegar a la adultez
Si lo transmiten a sus hijos
El español del 2050 lo están creando ahora mismo las personas que tienen 15 años en 2025.
Nuestra tarea como educadores no es frenar ni acelerar ese proceso, sino equipar a nuestros estudiantes para navegar un idioma en cambio con inteligencia, empatía y competencia comunicativa.
Pregunta para reflexionar: En tu experiencia con colegas y estudiantes, ¿qué formas están usando realmente? ¿Y qué tensiones observas entre el uso espontáneo y las expectativas institucionales?
jueves, febrero 26, 2026