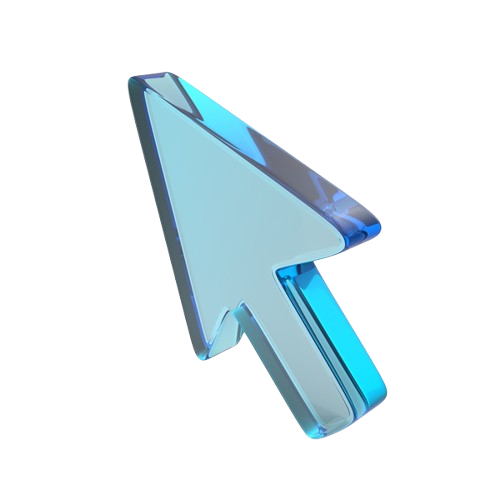Por: Dra. Nicté Ortiz V
Toda persona es un mundo. Cada mundo es increíble y complejo. En este mundo, el 28 de agosto celebramos el Día del Abuelo. Justo en estas fechas me encuentro leyendo La sangre manda, de Stephen King, una colección de cuentos donde aparece: La vida de Chuck. Llegué al cuento después de ver la película en el cine, protagonizada Tom Hiddleston. La historia de un hombre que vive apenas 39 años, es contada en tres actos: su muerte, su madurez y su infancia. Un universo que se expande y colapsa en tan poco tiempo, pero que no deja de ser vasto. Y en ese universo breve y fugaz, los abuelos de Chuck ocupan un lugar esencial, como raíces que le dieron identidad y alas para soñar.
Todos somos historias. Historias que alargamos un poco más que nuestros antepasados. Si, hoy en México la esperanza de vida ronda los 76 años, frente a los 39 de Chuck. Hay más abuelos ahora porque la gente vive más. Pero una historia más larga no necesariamente es más intensa o plena. Lo que de verdad importa es aprender a darle valor a cada capítulo, a cada punto y seguido, a cada personaje que la habita. En nuestras historias, los abuelos son parte de lo esencial: depositarios de memoria, cultura y vida, guardianes de lo que hemos sido y guías de lo que podemos llegar a ser.
Todos tenemos raíces. En el primer acto de Chuck, después de la tragedia de quedar huérfano, son sus abuelos quienes lo crían. La abuela lo invita a la danza: lo enseña a soltar el cuerpo, a expresar, a gozar. La danza se une al placer de cocinar y compartir. En esos pasos de baile está la semilla de la libertad, la posibilidad de mirar la vida como algo que puede celebrarse incluso en medio del dolor. El abuelo, en contraste, le da números, disciplina, orden. Sus correctivos lo hacen mirar el mundo con rigor, sin concesiones. Son dos polos, opuestos y complementarios, que lo forman: el pulso vital de la abuela y la certeza matemática del abuelo. En un punto de la vida de Chuck su abuelo, con amor pero desde una perspectiva muy personal obliga al niño a pensar desde las estadísticas cuál es la probabilidad de que un bailarín sea exitoso a diferencia de un contador. Así ocurre también en nuestras vidas, miramos a nuestras raíces para tomar alas. Chuck se decide por la contabilidad, pero al irse despidiendo de la vida su memoria más significativa termina siendo el baile.
Todos tendremos un final. El universo entero comienza a apagarse: primero una estrella, luego otra, después todas. El cielo, que siempre había estado ahí como parte de lo eterno, se convierte en un manto de ausencias. Y con esa imagen, King nos recuerda que la vida entera es frágil y fugaz. Lo que damos por hecho —el tiempo, la tierra que pisamos, el cielo que contemplamos, nuestra familia— puede desaparecer de pronto. Y sin embargo, lo que permanece es ese instante de baile en la infancia con la abuela, los momentos que compartimos, el caldito con la familia, los cumpleaños y como Chuck, el baile bajo las estrellas que lo acompañó hasta el final.
Todos somos parte del caos. La destrucción del propio universo es también una metáfora de nuestra condición humana. Todo lo que somos, todo lo que creemos seguro, es apenas un parpadeo en la vastedad del tiempo. Pero lo fugaz no está vacío: tiene sentido cuando lo habitamos con intensidad. Ahí radica la fuerza de la memoria, ahí se explica por qué los abuelos son figuras tan entrañables. Ellos, con sus palabras, sus dichos, sus consejos, con el amor cotidiano de quien se entrega sin pedir nada a cambio, nos enseñan que la vida no se mide en su duración, sino en los momentos que permanecen.
En La vida de Chuck la lección no está en la cantidad de años ni en la extensión del universo. Chuck muere a los 39 años y con él se apaga un cosmos entero. Lo que queda no es el tiempo ni el espacio que habitó, sino los instantes que construyó con los suyos. Esa danza, ese recuerdo, esa transmisión de amor y disciplina de sus abuelos. Esa certeza humana de la muerte con la consigna de lo importancia de lo que se decida hacer, en tanto se llegue a ella.
Quizá por eso hoy, al pensar en los abuelos y en la fugacidad de nuestras propias vidas, entiendo que lo verdaderamente valioso no es cuánto dure nuestra historia, sino lo que escribimos en ella.
Porque al final, lo que nos sostiene no es la carrera que escogimos o el calendario ni la geografía, sino los momentos que construimos y que, como estrellas, permanecen brillando en la memoria de quienes nos aman.
Feliz día a las abuelas y abuelos que son estrellas en el firmamento de sus familias.