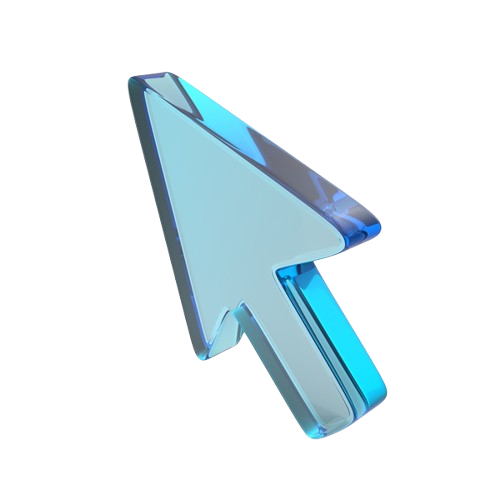Por: Patricio Rodríguez Palma
Han pasado más de quinientos años desde la caída de Tenochtitlán, y sin embargo, las heridas de la conquista siguen abiertas en la vida pública mexicana. Los pueblos originarios —las primeras naciones de este territorio— han resistido no sólo en el plano material, sino en el simbólico: conservaron su lengua, su cosmovisión, sus rituales, su sentido comunitario, incluso cuando todo el aparato colonial trabajaba para borrarles el rostro. Y pese a esa resistencia admirable, el acceso al poder les ha sido negado sistemáticamente desde el nacimiento mismo de la República.
En México, lo indígena ha sido históricamente subestimado. Incluso hoy, en un país que presume raíces milenarias, lo indígena rara vez se asocia a autoridad política o liderazgo. La mayoría de las veces, se le relega al papel de emblema folclórico, símbolo de turismo o recurso narrativo tradicionalista. Así, quinientos años después, seguimos teniendo una estructura de poder donde quienes toman decisiones no se parecen a quienes cargan con los mayores costos de la desigualdad: los pueblos originarios siguen siendo representados —y muchas veces hablados— por el hombre mestizo o el hombre blanco.
Hay excepciones que iluminan el camino. La mayor de ellas: Benito Juárez, presidente indígena zapoteco, figura monumental en nuestra historia política. Su ascenso, más que un ejemplo cotidiano, fue una anomalía casi irrepetible: un indígena que logró no sólo alfabetizarse y profesionalizarse, sino ocupar la más alta magistratura del país. Su vida es una prueba de que la capacidad no ha sido nunca el problema; el obstáculo ha sido siempre la estructura social y política que niega oportunidades a quienes nacen fuera del centro del privilegio.
Hoy, en pleno siglo XXI, la política mexicana sigue instrumentalizando a los pueblos originarios. Cada elección, cada ceremonia, cada informe, los convierte en símbolo conveniente: se les llama “guardianes de la patria”, “herederos de la sabiduría”, “corazón de México”, mientras se les niega tierra, recurso, infraestructura y representación real. Se les convoca para legitimar discursos, pero no para tomar decisiones.
En ese escenario, es innegable que MORENA, como partido de izquierda en el poder, ha buscado reivindicar estas identidades con mayor énfasis que gobiernos pasados. Ha visibilizado la deuda histórica con mayor fuerza retórica y ha impulsado programas sociales que buscan aliviar desigualdades largamente normalizadas. Ha puesto en el centro el discurso de la diversidad cultural y de la nación pluricultural, y ha reconocido que sin los pueblos originarios no existe verdadera transformación.
Pero incluso desde un ángulo oficialista es necesario decirlo con claridad: falta muchísimo por hacer. La justicia —la real, la estructural, la que modifica condiciones de vida— aún no llega del todo. No basta con el reconocimiento simbólico; no basta con la consulta, la ceremonia o la presencia en eventos oficiales. La verdadera reparación requiere acceso a salud, a educación bilingüe, a autonomía efectiva, a seguridad, a participación política en igualdad de condiciones.
El país que se construyó sobre el despojo debe construir ahora, con la misma fuerza, un proyecto que devuelva voz, poder y dignidad. Los pueblos originarios no necesitan intérpretes ni tutores. Necesitan micrófonos, espacios y sillas en las mesas de decisión.
Cinco siglos después, su resistencia sigue intacta.
La pregunta es si nuestra voluntad de justicia también lo estará.
No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. …
Tónachi Guachochi Chih a 30 de Noviembre del 2025