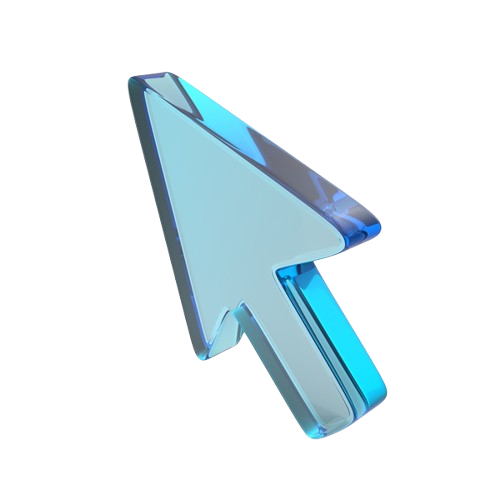Por: Profr. José Luis Fernández Madrid
Tras una fragorosa batalla en el rectángulo verde, los futbolistas dejan ahí, en la cancha, la naturaleza de la lucha para fundirse en abrazos, palmadas en la espalda, buenos deseos y felicitaciones para el equipo ganador. Saben que lo hecho en el terreno de juego es producto de la pasión al formar parte de un grupo con intereses en común, que finalmente es alzarse con la victoria.
Pues así es deseable, con el claro ejemplo de los deportistas amateurs o profesionales, como las contiendas electivas deben concluir, cualquiera que éstas sean, con claros signos y señas de los buenos ganadores y mejores perdedores, a sabiendas de que la válida competencia se llevó a cabo y la tarea a partir de ese momento es realizar la «operación cicatriz» en las que las heridas y raspones se comprendan como lógicas dentro de la dinámica propia del juego.
No cuesta mucho asumir los triunfos con humildad ni tomar las eventuales derrotas con madurez, conscientes de que el partido culmina pero inicia el juego de la reconstrucción, del acercamiento, del análisis y la reflexión sobre el resultado de la contienda.
La soberbia de los ganadores no congenia con la imperiosa obligación de reconocer las fortalezas de los momentáneos adversarios. El reto, por tanto, es amalgamar fuerzas, ideas y proyectos compartidos para un mismo fin: la unidad y grandeza de las instituciones.
La historia ha marcado que al desaparecer los egos personales o grupales se proyecta un espectro de fortaleza y cohesión, mismo que se nota y visibilizar por un bien supremo como lo es la legitimidad y supremacía de las instituciones y organizaciones para el beneficio de sus integrantes.
Sin rencores ni agravios que trasciendan, el juego debe iniciar ya cuando termina el partido. La unidad como prioridad.