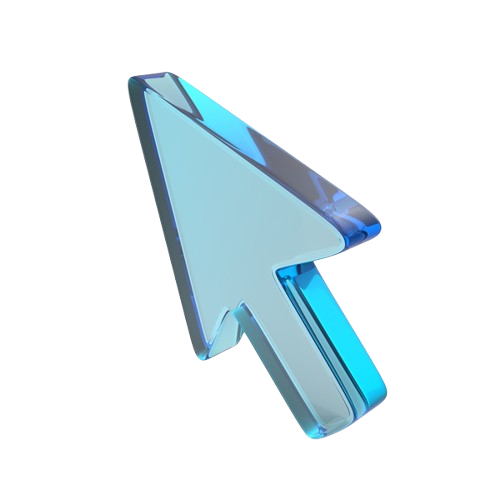En la última jornada del Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal (CONISEN) Chihuahua 2025, el doctor José René Torres Cuc, de la Benemérita Escuela Normal “Justo Sierra Méndez” de Campeche, puso el dedo en la llaga al cuestionar las inconsistencias entre los discursos de renovación curricular y las prácticas que persisten intactas en las escuelas normales. Su conferencia titulada “Desarrollo del ser profesional docente: entre la investigación educativa y los retos de la práctica pedagógica” evidenció las tensiones entre teoría, planes de estudio y la realidad de la formación de futuros maestros.
El ponente hizo un repaso histórico de los planes que han regido la formación docente en México desde 1997 hasta la actualidad, destacando el tránsito de la práctica docente tradicional al enfoque por competencias (2012 y 2018) y, más recientemente, al plan 2022 centrado en capacidades y saberes, en consonancia con la Nueva Escuela Mexicana.
Sin embargo, advirtió que la coexistencia de egresados de diferentes generaciones , desde quienes fueron formados con planes de 1982 hasta quienes hoy cursan bajo el nuevo modelo, plantea un desafío urgente: reconocer las diferencias sustantivas entre perfiles de egreso y no homogeneizar prácticas que responden a marcos pedagógicos dispares.
“Si tenemos un nuevo plan de estudios, pero seguimos haciendo lo mismo con el estudiante, ¿cuál es la diferencia en la formación?”, lanzó Torres Cuc, interpelando a maestras y maestros formadores sobre la necesidad de replantear no solo los contenidos, sino las formas en que se construye el trayecto de práctica profesional.
El investigador campechano insistió en que los planes no deben entenderse como simples cambios de nomenclatura de cursos o asignaturas, sino como transformaciones teóricas y metodológicas que atraviesan toda la formación docente y se concretan en las prácticas frente a grupo.
En este sentido, compartió la experiencia de construcción del plan 2022 junto con el doctor Eduardo Mercado y el doctor Julio Leiva, donde se decidió introducir como eje diferenciador el concepto de saber pedagógico. Este, explicó, busca articular lo que el estudiante adquiere en las aulas con lo que pone en práctica en contextos reales, permitiendo avanzar por fases de iniciación, profesionalización y despliegue.
Ejemplificó la importancia de este enfoque con un cuestionamiento central: “¿En qué momento, en la formación de primaria, estamos preparando estudiantes con métodos de lectura y escritura para un primer grado?”. La pregunta no es menor, dijo, porque apunta a la necesidad de definir con claridad qué saberes pedagógicos deben alcanzar quienes se forman hoy en día como docentes.
El Dr. Torres Cuc remarcó que el reto de las normales es garantizar que la planeación y la práctica respondan a la diversidad de contextos, lo que implica asumir que “si tengo 25 estudiantes de séptimo año, deben existir 25 planeaciones distintas”, reconociendo la singularidad de cada trayectoria y no replicando esquemas uniformes.
Al subrayar la centralidad del trayecto de prácticas, afirmó que este espacio debe convertirse en el lugar donde el estudiante no solo “pone en juego” lo aprendido, sino también define los saberes pedagógicos indispensables para su desempeño profesional.
En su intervención, llamó a no perder de vista que los cambios curriculares deben reflejarse en la realidad de las aulas, no en documentos que se acumulan sin modificar la esencia del trabajo pedagógico. “No se trata de jugar con palabras —competencias, capacidades o saberes—, sino de transformar efectivamente la formación docente”, enfatizó.